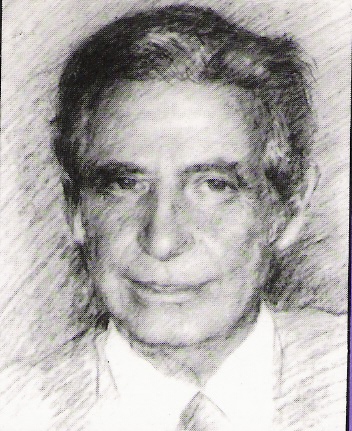A pocos días del sentido homenaje que su cofradía de Jesús Nazareno va a tributarle, seguimos con diferentes artículos que nos dan una dimensión de quién y cómo eres nuestro Juan Pasquau. En este caso de la mano de su hijo FRANCISCO PASQUAU LIAÑO.
«A veces el paso del tiempo, al contrario de lo que biológicamente pudiera parecer, actúa como un elemento clarificador y facilitador que nos permite analizar experiencias pasadas, considerando matices, colores y olores que en su momento pasaron desapercibidos o desenfocados por la inmediatez de la cotidianidad.
Por eso, cuarenta o cincuenta años después, cuando uno es ya mucho menos dependiente de los impulsos arbitrarios de la adolescencia, cuando uno prefiere ser más espectador que forofo y cuando uno intuye que dejarse seducir por el pasado es abandonarse en un bienestar difícilmente narrable, es cuando intento recordar la Semana Santa de Juan Pasquau, la Semana Santa con mi padre en Úbeda.
Los dos últimos artículos que mi padre escribió sobre la Semana Santa en la Revista VBEDA fue en el año 1967. Fue el año en el que la Revista Vbeda, después de haber acogido durante muchos años el ansia cultural de algunos ubetenses, se fue apagando poco a poco no sólo por la falta de colaboraciones necesarias para que la revista no perdiese su periodicidad, sino también debido a que su director —Juan Pasquau— probablemente pensó que ya había empezado a germinar una semilla que luego otros se encargarían de seguir regando. «Dios en el vértice» e «Itinerario emocional» fueron los títulos de esos dos artículos con los que mi padre se despidió de la Semana Santa en la Revista Vbeda.
Puede que no sea imprescindible leer dichos artículos para intuir sobre lo que Juan Pasquau quería reflexionar cuando los escribió durante ese invierno del año 1967. Y es que es cierto que muchas veces —aún no sé lo conveniente o no que puede resultar— nos conformamos con leer los titulares de prensa o el título de un artículo dando por prescindible el texto que los complementa. A mí, lo confieso, me ha pasado algo parecido con estos dos artículos. No he llegado a leerlos de manera completa. El título en sí, sobre todo «Itinerario emocional», ha ejercido en mí ese efecto empuje que me ha precipitado por esa pendiente que desemboca sin vértigo alguno en el reencuentro intenso con el pasado, reencuentro con aquélla Semana Santa de mi infancia, reencuentro con esas emociones que, año tras año, seguían un itinerario preestablecido pero que cada año ampliaba sus matices.
Cada año, el primer «encontronazo» con la Semana Santa lo solía percibir mi padre quién, bruscamente y por sorpresa, rompía la monotonía de una noche fría de marzo, invitándonos a hacer el silencio, para que así, oyendo entonces nítidamente el ruido de trompetas y tambores de los primeros ensayos de las bandas mas previsoras, sintiésemos al igual que él lo hacía, la certeza de que la Semana Santa estaba ya ahí.
Pronto, nunca parecía a destiempo, irrumpían referencias y descripciones pormenorizadas de vivencias con sus padres, recuerdos de su infancia, anécdotas plenas de humor con algunos de sus amigos y, todo ello, matizado con el pertinente comentario de mi madre invitando a solucionar con tiempo suficiente los aspectos logísticos de esa túnica que se ha quedado corta o esa otra que ha perdido color.
Y es que la Semana Santa siempre fue para mi padre un itinerario de emociones que el esperaba, recibía y vivía con una expectación casi infantil parecida a la que tienen los niños en la noche de Reyes.
En la Semana Santa él era nuestro gran aliado; lo notábamos más cercano, sus actividades profesionales pasaban a un segundo plano y nos hacía muy partícipes de recuerdos familiares y reflexiones ideológicas que ya sus padres probablemente compartieron con el muchos años antes.
La noche del Miércoles Santo, cuando aún no había procesiones entre el Domingo de Ramos y La Santa Cena, era la primera noche del año que, sin necesidad de llegar a ningún pacto, se podía llegar a casa un poco más tarde. Recuerdo nítidamente la expectante espera —cuanto más tardase mucho mejor— de la banda de tambores de la Cruz Roja en la Calle Sagasta de la mano de mi padre. Lo recuerdo como uno de esos momentos que uno tiene ya inmortalizado de manera irreversible en su cerebro y que difícilmente podrá ser desenfocado a no ser que un proceso degenerativo neuronal se empeñe en ello.
Mis hermanos y yo solíamos enzarzarnos en conversaciones como «este trono es más bonito que tal otro» o «en tal procesión hay más penitentes que en la otra». Mi padre, entonces, se incorporaba a la conversación sin defraudar a ninguno de sus hijos. Lejos de intentar forzar la balanza a favor de ninguna procesión en concreto, se esforzaba —siempre sin proponérselo— en introducir matices que enriquecían todos los aspectos de la Semana Santa de Úbeda.
Nunca ocultó su convicción cristiana y siempre trató de transmitírnosla pero en Semana Santa mi padre era mucho más un transmisor de vivencias y de emociones, de itinerarios emocionales.
Por eso acordarme hoy de la Semana Santa de Úbeda es acordarme de esos minutos intensos —era muy importante que esos minutos fueran los suficientes como para oír y sentir la proximidad creciente de los tambores— que precedían la llegada del primer penitente, acordarme de esa discreta y perceptible intranquilidad que mostraba mi padre el Jueves Santo cuando se acercaba la hora de la salida de La Columna, de esas muecas faciales mientras nos miraba de reojo al paso de Los Romanos, de esa rectificación de la postura y del estado de ánimo (sólo percibida por nosotros) cuando unos minutos más tarde se oía el himno de La Humildad —«El Presidente ha muerto»— y se acordaba mi padre de ese presidente que ya no estaba y que había sido su primo y también el padre de su primo.
Más tarde, finalizada la procesión de La Humildad, cuándo los romanos ya habían perdido parte de esa rígida compostura que tanto les caracterizaba y se les veía tomando un helado en Los Valencianos, sentíamos que era nuestro turno; nos tocaba a nosotros. Disfrutábamos con la idea de que todos nuestros amigos estuviesen pendientes de que a la mañana siguiente éramos nosotros los que nos vestiríamos de penitente. Esa noche, la noche del Jueves Santo mi padre solía salir varias veces a la terraza de mi casa para intentar convencerse de que, con el avistamiento de estrellas, no habría impedimento climatológico alguno para que la madrugada fuese verdaderamente morada. Otras veces, cuando las nubes generaban más incertidumbre, mi padre solía multiplicar sus salidas compulsivas a la terraza.
En la madrugada del Viernes Santo mi padre siempre era el primero en levantarse y también el primero, no el único, en tropezar con su capirucho en la lámpara más próxima o en el marco de la puerta. A esa hora, unos cuantos minutos antes de las seis de la madrugada del único día del año en donde de manera fulminante el sueño se tornaba en excitación, comenzaba la despedida de mi madre mientras ella terminaba de hacer, con su habilidad anual habitual, el último nudo de esos cordones más anaranjados que amarillos que ceñían nuestras túnicas.
Alcanzábamos finalmente la calle después de una bajada de alto riesgo por la escalera de mi casa en donde los cordones se enredaban con los zapatos, los agujeros del raso del capirucho no coincidían con tus ojos, el imperdible no se fijaba bien en el cartón del capirucho, el guante de la mano izquierda no aparecía y la tulipa rozaba dramáticamente con el lateral de la puerta principal.
El trayecto hasta la casa del Presidente, una vez ya familiarizados con la túnica y convencidos de que la lluvia no aparecería, era como una especie de pequeño guión familiar encabezado siempre por mi padre con su brazo plegado hacia la espalda, la mano apoyada contra las últimas vértebras lumbares y el tronco ligeramente inclinado hacia adelante. Era un trayecto con paso ágil, ánimo en subida y expectación creciente aún ajenos a ese cansancio que empezaría pronto pero que se haría infinito sobre las nueve de la mañana subiendo el Rastro camino de la Plaza.
La llegada a la casa del Presidente era como una especie de reencuentro anual sin cita previa con amigos y conocidos, un reencuentro que se parecía mucho al reencuentro del año anterior —bullicio morado, manos pringosas por los restos del rosco, últimos ajustes de la cinta del capirucho que rozaba ya dolorosamente la mandíbula, hermanos directivos dando consignas sin ocultar cierto nerviosismo, estandartes y tulipas apoyados peligrosamente sobre la pared, penitentes muy jóvenes con cara de sueño disputándose amistosamente los hachones y la posición en la fila, ese padrenuestro rezado con cierta precipitación porque el guión tenía que salir ya y, por fin, el cornetín anunciando el implacable sonido de la campanilla que, junto al Pendón, encabezaban el guión camino de Santa María— un reencuentro, como decía, que sería muy parecido al del próximo año.
Una vez que las notas del «Miserere» hacían el efecto contundente de una especie de excavadora exprimiendo y aflorando nuestro personal itinerario emocional, empezaban tres horas de procesión en donde confieso cierta dificultad para conocer de manera pormenorizada todo aquello que mi padre sintió y vivió llevando el Pendón de la cofradía de “Jesús” por las calles de Úbeda.
Es ahora, es hoy que mi padre ya no está, ascendiendo el Viernes Santo por la estrecha calle Montiel con el silencio más notorio de todo el trayecto procesional mientras el trono de Jesús sortea los bordillos de las inexistentes aceras, cuando me resulta muy confortante intuir todo ese itinerario de emociones que el vivió durante tantos años y que yo hoy trato torpemente de descifrar».
(REVISTA JESÚS núm. 57, Año 2013)